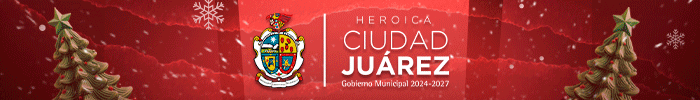Preservan los rarámuri tradiciones ancestrales

Con una “koyera” alrededor de su frente, vestido con un calzón de manta y el cuerpo lleno de manchas blancas, José Manuel González Martínez danzó ayer con sus huaraches de llanta mientras cargaba la cruz de “Jesús rarámuri”, en honor a Onoruame, su Dios padre y su Dios madre.
Pese a estar a miles de kilómetros de la sierra de Chihuahua, los integrantes de la comunidad rarámuri que habitan en distintas zonas de Ciudad Juárez se reunieron ayer en la colonia Tarahumara para conmemorar el Viernes Santo y continuar celebrando sus tradiciones ancestrales.
La comunidad se dividió en dos grupos: los fariseos que se pintaron de blanco como símbolo de la tierra en su cuerpo y vistieron con sus trajes tradicionales y los soldados que utilizaron ropa de civil. Después, ambos danzaron bajo los siete arcos de hierbas que colocaron alrededor del templo de Nuestra Señora del Pinole, como símbolo de la entrada al cielo.
La conmemoración del Viernes Santo, “en lugar de la oración, para nosotros los rarámuri es a través de la danza; cada pisada, cada vuelta, cada sentir de los pies, para nosotros significa que es parte de macizar la tierra, de tener esa conexión con nuestra tierra, es como fortalecer nuestro espíritu y también recordar a nuestros ancestros”, explicó Rosalinda Guadalajara Reyes, líder de la colonia Tarahumara.
Con cada pisada se debilita al mal, “al de abajo”, y se honra a Dios padre y Dios madre, por eso nunca se deja de danzar. Pero también se pisa fuerte y se levanta el polvo, porque se cree que el polvo que se levanta al danzar es la ceniza de los ancestros.
Dijo que antes de Semana Santa se les explicó a los niños, niñas y adolescentes de la colonia ubicada en las faldas de la sierra de Juárez el significado de la danza, de las manchas blancas en su cuerpo de blanco y la importancia de agradecer a Onoruame por la vida, con el objetivo de que pese a estar lejos de la sierra tarahumara las nuevas generaciones mantengan vivas sus tradiciones.
“Es una fiesta de Semana Santa, el día de Semana Santa bailamos todo el grupo de aquí de la colonia, de la comunidad de aquí, pues rarámuri, todas las personas, comadres, niños, todos”, dijo el rarámuri de 39 años de edad quien cargó la cruz de madera alrededor de la iglesia que los mismos habitantes construyeron en el centro de su colonia hace más de 25 años.
Mientras José Manuel, quien nació en la ciudad de Chihuahua, pero desde hace años vive en esta frontera, en donde trabaja como albañil, cargaba la cruz de madera y danzaba con ella; los fariseos eran guiados en la danza por dos capitales.
Los soldados también danzaban detrás de ellos, siempre al sonido de los tambores de cuero, como símbolo de los latidos del corazón.
‘Creemos en su mensaje de ‘korima’”
Después de haber danzado durante horas, a media tarde fueron acompañados por el capellán jesuita Chartur, quien les explicó el significado del Viacrucis y reflexionó sobre las acciones de los gobernantes, los chabochis (mestizos) y los propios rarámuri contra el pueblo originario de la sierra de Chihuahua.
“Tenemos la oportunidad de acompañar a Jesús a la injusta cruz, para decirle que sí creemos en su mensaje de `korima´, sí tomamos la cruz con él y estamos dispuestos a compartir, aunque otros no lo entiendan”, dijo el jesuita quien los acompañó en su danza bajo cada arco o entrada al cielo.
“En cada arco danzamos para recordar a Onoruame, para nunca olvidar lo que es el compartir la palabra `korima´(comparte de lo que tienes)”, explicó Rosalinda.
Luego ingresaron al templo en donde colocaron la cruz de madera que cargaba José Manuel y descubrieron la imagen de Jesús crucificado pintado en un gran cuadro que se encontraba cubierta con un manto morado, mientras en una mesa se encontraba otra cruz cubierta con un manto blanco, como símbolo de la muerte de Cristo.
Cada uno de los participantes se acercó hasta la cruz cubierta con el manto blanco, frente al cual honraron a Onoruame con incienso, para después salir danzando del templo y seguir conmemorando el Viernes Santo.
Las mujeres de la colonia también prepararon distintos alimentos para compartir con los danzantes y con el resto de la comunidad, como ocurren en sus celebraciones más importantes.
“Cada año nos motivamos, sabemos que somos una comunidad y sentimos que somos una familia muy grande aquí en esta colonia, porque todos nos conocemos, compartimos el alimento y sabemos que cada mujer pone ese espíritu para compartir ese alimento sin sentir esa envidia o ese coraje, este es el momento en el que se acuerda uno que al vivir aquí como comunidad se siente que es una familia grande”, explicó Rosalinda.
Dijo que los integrantes de las familias “hacen una variedad de comidas, muchos hacen caldo de pescado, muchos las semillas de calabaza, y otros hacen arroz, lentejas, algunos hacen la comida tradicional que es el huevo con agua (huevo cocido), hacen nopales con huevo y le echan el chile colorín. Sí hay variedad de comida, ya mezclada con lo que se come en Cuaresma aquí, en la sociedad chabochi.
“En estas festividades dentro de todo están los niños, muchos de ellos sin haber estado en la sierra, pero hay una gran organización dentro de la comunidad para poder articular, un papel aglutinante de las mujeres; es de reconocer el esfuerzo y liderazgo de las mujeres, quienes son el conducto más importante de transmisión de valores con los más jóvenes”, externó el etnólogo José Francisco Lara Padilla, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Protagonizan hoy su lucha contra el mal
En una lucha del bien contra el mal, los habitantes de la colonia Tarahumara de Ciudad Juárez representarán este sábado a los fariseos y los soldados, con la esperanza de que gane el bien y haya un buen año.
“La cultura rarámuri tiene considerado que el fariseo representa el mal y el soldado el bien, y cuando ganan los fariseos se da cuenta la gente que nos espera un año difícil, nos espera un año crítico, se podría decir”, informó Rosalinda Guadalajara Reyes, líder de la colonia ubicada en las faldas de la sierra de Juárez.
Después de danzar por horas, el Viernes Santo los integrantes de la comunidad crean un muñeco con la basura que encuentran alrededor de la colonia, algunas veces tiene cabeza de balón, otras pies de palos, o una camisa que encontraron tirada cerca en el cerro. Ese muñeco representa a “el Judas”, Judas Iscariote, el discípulo que traicionó a Jesús para que lo crucificaran.
Ayer, durante toda la tarde, los habitantes de la colonia jugaron con “el Judas” y le hicieron travesuras; mientras que hoy, al amanecer comenzará la pelea entre los fariseos y los soldados, como representantes del bien y del mal. Y quien gane, podrá quemar a “el Judas”.
Si ganan los fariseos se prevén cosas malas, “si estamos en la sierra fácilmente dirían que la sequía, la hambruna, la violencia; pero si estamos en la ciudad, igual es como un año muy difícil, serían conflictos internos o de la comunidad, también enfermedades, esa es la creencia”. En cambio, si ganan los soldados se espera el bien en todo el año, explicó Rosalinda.
Confiados de ganar, y que este sea un buen año para la ciudad, los soldados explicaron que la lucha no consiste en hacerse daño, sino en una especie de pelea de sumo, en la que pierde quien caiga primero al suelo.
Desde la tarde del Jueves Santo los fariseos comenzaron a tocar sus tambores, los cuales retumban en las faldas de la sierra de Juárez, para comenzar a danzar sin parar durante todo el Viernes Santo.
Cada golpe al tambor de cuero simboliza un latido del corazón, y con cada pisada al suelo con sus huaraches de llanta golpean y debilitan “el de abajo” o “el tío”, cuyo nombre prefieren no pronunciar para no invocarlo.
En la sierra acuden los jesuitas, como lo hace en esta frontera un capellán; sin embargo, siempre son los rarámuri quienes marcan la festividad.
El sábado llevan a cabo “una lucha dicotómica entre el bien y el mal, y en algún momento los fariseos tienen parte de Judas, que es un muñeco que hacen vestido de mestizo, que alienta mucho a las travesuras de los fariseos y que encarna al mal, al chabochi y toda la animadversión permanente en lo que ellos conciben al chabochi como abusivo, muy hablador, muy egoísta”, explicó el etnólogo José Francisco Lara Padilla, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).