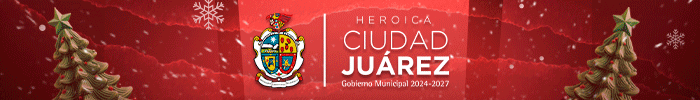Mario Vargas Llosa, una herencia de obras y escritura

Ciudad de México.- Una de las máximas figuras de las letras latinoamericanas, Premio Nobel de Literatura 2010, el peruano Mario Vargas Llosa, falleció a los 89 años, el domingo 13 de abril del 2025.

“Con profundo dolor, hacemos público que nuestro padre, Mario Vargas Llosa, ha fallecido hoy en Lima, rodeado de su familia y en paz”, informó su familia.
“Su partida entristecerá a sus parientes, a sus amigos y a sus lectores alrededor del mundo, pero esperamos que encuentren consuelo, como nosotros, en el hecho de que gozó de una vida larga, múltiple y fructífera, y deja detrás suyo una obra que lo sobrevivirá.”Procederemos en las próximas horas y días de acuerdo con sus instrucciones. No tendrá lugar ninguna ceremonia pública. Nuestra madre, nuestros hijos y nosotros mismos confiamos en tener el espacio y la privacidad para despedirlo en familia y en compañía de amigos cercanos. Sus restos, como era su voluntad, serán incinerados”.
La información, hecha pública en X, está firmada por los hijos del autor: Álvaro, Gonzalo y Morgana Vargas Llosa.
Escribió hasta el último día de su vida

El novelista peruano Mario Vargas Llosa se despidió cumpliendo la promesa que hizo el día en que ganó el Nobel: “Escribir hasta el último día de su vida”.
El escritor dejó como herencia una multitud de obras en las que conjugó ficción, historia y política, con la que coqueteó a lo largo de su vida.”Siempre me ha angustiado mucho la idea de esos escritores que pierden el fuego, se callan”, dijo una vez al diario El País. “Me sentiría muy desgraciado si no pudiera trabajar”.
Para el autor de Conversación en La Catedral, perder la lucidez y el espíritu crítico convirtió a muchos escritores en estatuas en vida. Su transición política desde la izquierda al liberalismo lo distanció, por ejemplo, de su amigo colombiano Gabriel García Márquez, fallecido en 2014.
Vargas Llosa, de voz solemne y rostro siempre sonrojado, se aferró hasta el fin a la rutina de levantarse temprano para leer y escribir. Siempre fue así, desde que leyendo de niño a Alejandro Dumas y a Víctor Hugo supo que lo suyo eran las letras, como decía, su “placer supremo”.
Antes de cumplir los 40 años ya tenía bajo el brazo obras como La casa verde y Los cachorros, que acabarían convirtiéndose en clásicos de la literatura latinoamericana. Más tarde vinieron La guerra del fin del mundo y La fiesta del Chivo”, traducidos a más de una veintena de idiomas.
Su aventura como cadete en una escuela militar de Lima dio vida a La ciudad y los perros, un libro escrito en Madrid en 1958 que lo puso para siempre en el camino de la literatura.
Para dedicarse a escribir buscó empleos que le permitieran tener tiempo libre. Durante su periplo por Francia e Inglaterra, por ejemplo, dictó clases y trabajó como reportero en una agencia de noticias.
“Lo fundamental para mí es que el trabajo para vivir no te quite energías, ilusiones y tiempo de escritura”, dijo una vez.
Alegrías y tropiezos de la vida de Vargas Llosa se colaron a menudo en sus novelas.
Las desavenencias con su padre, al que había dado por muerto y conoció recién a los 10 años, fueron abordadas por ejemplo en La ciudad y los perros.
La tía Julia y el escribidor, otra de sus obras, inmortalizó la polémica relación con su primera esposa y tía política, Julia Urquidi.
“La literatura es muchas veces la gran revancha contra las adversidades y sinsabores de la vida”, dijo en una entrevista.
Obsesionado con definir el título perfecto antes de escribir cada obra, Vargas Llosa delineaba infinitos esquemas, embriones, como él los llamaba, antes de sentarse a teclear.
Tenía que tener claro cómo y en qué momento se “cruzarían y descruzarían” sus personajes. Qué comían, qué bebían e incluso qué vestían.
“Su partida entristecerá a sus parientes, a sus amigos y a sus lectores alrededor del mundo, pero esperamos que encuentren consuelo, como nosotros, en el hecho de que gozó de una vida larga, múltiple y fructífera, y deja detrás suyo una obra que lo sobrevivirá”, dijeron sus hijos Álvaro, Gonzalo y Morgana en un comunicado.
Política y literatura
Las obras de Vargas Llosa estuvieron intrínsecamente ligadas a la realidad política de América Latina.
Como muchos de sus compañeros del boom, el escritor peruano jugueteó inicialmente con el pensamiento de izquierda en boga tras la revolución cubana.
“Existía una preocupación por la condición humana. Veníamos de dictaduras y todos teníamos ideales políticos”, dijo sobre el movimiento que lo unió a García Márquez y Julio Cortázar.
Pero algo se quebró en el camino.
El encarcelamiento del poeta cubano Heberto Padilla en 1971 dividió a los intelectuales que habían apoyado la revolución.
Indignado, Vargas Llosa llegó a acusar a García Márquez de ser un “cortesano” de Fidel Castro.
La amistad con el Premio Nobel colombiano terminó de irse por la borda en 1976, cuando Vargas Llosa le dio un puñetazo durante una discusión en Ciudad de México, en medio de confusas circunstancias al parecer relacionadas con su vida sentimental.
Único y agrio intermedio
El novelista nacido el 28 de marzo de 1936 en el seno de una familia de clase media en la sureña ciudad de Arequipa, al pie de los Andes peruanos, sólo hizo una pausa en la escritura, y fue por la política.
Y más que una pausa, terminó siendo un amargo interregno.
Fue en 1990, cuando al frente de un movimiento liberal disputó la presidencia de un Perú arrasado por la hiperinflación y la violencia de la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso. Vargas Llosa fue derrotado por un desconocido agrónomo llamado Alberto Fujimori.
Decepcionado, el escritor hizo las maletas y se marchó a España. Unos años después se nacionalizó español.
Y aunque no volvió a pisar la arena política, no dejó de opinar en todos los procesos electorales de su país y otros en América Latina. En su inquebrantable oposición al populismo de izquierdas, no dudó en ajustar sus apoyos al momento, hasta el punto de que acabó respaldando en 2021 a Keiko Fujimori, hija de su denostado rival, frente a Pedro Castillo.
Fuera de la política, el ganador del Nobel en 2010 no dejó tema polémico por abordar. En conferencias y columnas que escribía regularmente en el diario español El País, elogió, por ejemplo, las reformas liberales del Gobierno uruguayo como el matrimonio entre homosexuales y la legalización de la marihuana.
En los últimos años de vida mantuvo una importante producción literaria, con novelas como El sueño del celta y Tiempos recios, junto a ensayos de corte cultural como La civilización del espectáculo y colaboraciones periodísticas que fueron recogidas en varios volúmenes.
Además del Nobel, Vargas Llosa recibió los premios Cervantes y Príncipe de Asturias. En 2023 se convirtió en uno de los “inmortales” de la Academia Francesa, prestigiosa institución a la que accedió pese a no haber escrito nunca en francés.
En su discurso de ingreso realizó una encendida defensa de la novela, asegurando que “salvará a la democracia o será sepultada con ella y desaparecerá”. Asimismo, declaró ante los académicos que “yo aspiraba a ser secretamente un escritor francés”.
En un giro más de su azarosa vida, Vargas Llosa hasta se convirtió en protagonista de las revistas del corazón, tras conocerse su separación y posterior divorcio de su segunda esposa -su prima Patricia Llosa- y su unión sentimental con la reina de la “socialité” española, Isabel Preysler. Después de varios años, el escritor volvió con la madre de sus tres hijos -Álvaro, Gonzalo y Morgana- en los compases finales de su vida.
Sobre el conjunto de su obra, Vargas Llosa declaró en cierta ocasión que “uno no queda nunca totalmente satisfecho, pero hay que poner punto final alguna vez”.
El último escritor del ‘boom’

Hubo un tiempo, durante el último cuarto del siglo XX, en que era posible argumentar que una sola persona era el mejor novelista y el mejor crítico literario de Estados Unidos. Me refiero a John Updike, cuyas largas y elegantes reseñas en The New Yorker marcaban las agendas de lectura.
Tal era la influencia de Updike que los lectores le prestaron atención cuando, a mediados de la década de 1980, se enamoró literariamente del escritor peruano Mario Vargas Llosa, fallecido el domingo a los 89 años.
En más de una ocasión, en sus reseñas de las novelas de Vargas Llosa, Updike destacó su atractivo y elegancia.
A Updike le impresionaba más la inteligencia sustancial de Vargas Llosa, su conocimiento, su versatilidad y su imaginación, capaz de conjurar, por ejemplo, la cómica algarabía de un minúsculo grupo disidente de izquierda en sesión solemne, o los sentimientos nauseabundos de una joven esposa que descubre que su marido es homosexual, o la exaltación entumecida de un idealista citadino que participa, acosado por el mal de altura, en un tiroteo en los Andes.
Vargas Llosa “ha reemplazado a Gabriel García Márquez” como el novelista sudamericano con el que los lectores norteamericanos deben ponerse al día, escribió Updike en 1986, cuatro años después de que García Márquez ganara el premio Nobel de literatura y 24 años antes de que lo hiciera el propio Vargas Llosa.
El propio Updike había llegado con dos décadas de retraso. Vargas Llosa ya había publicado la mayoría de sus principales y perdurables novelas, entre ellas La ciudad y los perros (1963), La casa verde (1965), Conversación en La Catedral (1969) y La guerra del fin del mundo (1981). Estos libros ásperos, subidos de tono, con mentalidad política y de mente abierta encontraron un público mundial, pero tardaron más en calar en Estados Unidos.
Vargas Llosa había contribuido a poner en marcha, a principios de la década de 1960, un movimiento que se conoció como el boom, término aplicado a una nueva generación de escritores latinoamericanos de espíritu libre y conciencia social, entre ellos García Márquez, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Juan Rulfo, Guillermo Cabrera Infante, José Donoso y Miguel Ángel Asturias.
Vargas Llosa era el último escritor vivo del boom, lo que de alguna manera duplica el impacto de su pérdida. Era el novelista político más inteligente y consumado del mundo.
Nació en 1936 en Arequipa, Perú. Tuvo problemas con su dominante padre, quien no quería que se convirtiera en escritor porque, en su opinión, los escritores eran perdedores. Vargas Llosa tenía 14 años cuando su padre lo matriculó en el Colegio Militar Leoncio Prado.
“Fui al Leoncio Prado porque mi padre pensaba que el ejército era la mejor cura para la literatura y para esas actividades que él entendía como muy marginales”, dijo Vargas Llosa en un perfil de Times Magazine en 2018. “Al contrario, ¡me dio el tema de mi primera novela!”.
Esa novela era La ciudad y los perros. Ha perdido muy poco de su impacto. El acoso y la tortura entre los cadetes son intensos y difíciles de digerir, pero el alma de Vargas Llosa y su interés fundamental por la vida se hacen patentes en todas partes. Vargas Llosa hablaba con frecuencia de la influencia de William Faulkner en su obra, y esa influencia se deja sentir en el movimiento no lineal de esta novela y en su confiado despliegue de múltiples perspectivas.
La ciudad y los perros puso a Vargas Llosa en el mapa de América Latina. La descripción que la novela hace del Colegio Militar Leoncio Prado fue tan mordaz que aseguraba que las autoridades de la escuela hicieron una hoguera pública con cientos de ejemplares. También fue, en palabras de un jurado del Premio Biblioteca Breve de España, “la mejor novela en lengua española de los últimos 30 años”.
Vargas Llosa tuvo, a mediados de la década de 1970, un periodo cómico. Su novela Pantaleón y las visitadoras (1973), ligera pero gregaria, trata de las tropas peruanas en el Amazonas, las prostitutas que las atienden y el estirado capitán que supervisa el proyecto.
La tía Julia y el escribidor (1977) está ambientada en el mundo de las radionovelas. Trata de un joven aspirante a escritor que se casa con su tía mucho mayor (en la vida real, Vargas Llosa se casó con su tía política mayor cuando tenía 19 años). El libro, un retrato del Perú de la década de 1950, es dulce, desenfadado y lleno de amor por las películas a las que asiste la pareja mientras se cortejan.
La escritura sexual en las novelas de Vargas Llosa era gráfica, realista y a veces divertida, pero la acompañaba una cierta cortesía. En sus memorias, El pez en el agua (1993), escribió:
Caerle a una chica, declararse, es una costumbre que declinaría hasta ser hoy algo que a las nuevas generaciones, expeditivas y pragmáticas en materia de amor, les parece una idiotez prehistórica. Yo guardo una tierna memoria de esos rituales de que estaba hecho el amor cuando era adolescente y a ellos debo que esa etapa de mi vida haya quedado en mi recuerdo no solo como violenta y represiva, sino, también, hecha de momentos delicados e intensos que me resarcían de todo lo demás.
Sus memorias más tormentosas pueden incluir el puñetazo que le propinó a García Márquez, un amigo, en 1976 en el estreno de una película. Nunca se han aclarado los detalles, pero se ha rumoreado que tuvo algo que ver con la mujer de Vargas Llosa.
El ojo morado de García Márquez quedó conmemorado en una famosa fotografía de Rodrigo Moya. El mensaje de la fotografía al mundo era: si alguna vez te fotografían con un ojo morado, asegúrate de tener una gran sonrisa en la cara.
El interés de Vargas Llosa por los asuntos humanos le llevó a la política, en la página y fuera de ella. El comité del Premio Nobel, al concederle el Nobel de 2010, destacó su “cartografía de las estructuras del poder y sus mordaces imágenes sobre la resistencia, la revuelta y la derrota individual”.
Investigaba sus novelas tan intensamente que parecía un mini Robert Caro. A diferencia de Caro, se movía con soltura en compañía de titanes de la política, lo que daba a los detalles de sus novelas una verosimilitud a veces llamativa y a veces sórdida.
Durante décadas escribió una importante columna de opinión para el diario español El País. Y como señaló Marcela Valdez, del Times, en un perfil de 2018, entre quienes acudieron a su fiesta de 80 cumpleaños se encontraban “el ahora presidente de Chile (Sebastián Piñera), un expresidente de Uruguay (Luis Alberto Lacalle), dos expresidentes de Colombia (Álvaro Uribe y Andrés Pastrana) y dos expresidentes del gobierno español (José María Aznar y Felipe González)”.
Vargas Llosa se presentó a la presidencia de Perú en 1990, como candidato del centro-derecha, y perdió por un amplio margen. “Aparte de Václav Havel, ningún otro escritor en la memoria reciente ha aspirado a la presidencia”, escribió Alma Guillermoprieto en el New York Review of Books en 1994.
Su propia política podría ser difícil de definir. De joven era un ferviente izquierdista, pero poco a poco fue derivando hacia el neoliberalismo. Era partidario de elecciones abiertas, los derechos de los homosexuales y un gobierno limitado. En años más recientes, sorprendió a algunos observadores al apoyar a candidatos autoritarios de extrema derecha en América Latina y España.
Las novelas políticas de Vargas Llosa son moralmente complejas y meticulosamente observadas, pero el absurdo de la vida se cuela en ellas. En su novela de 1986 Historia de Mayta, un hombre asiste a una tensa reunión de revolucionarios políticos y teme que la pila de revistas Voz Obrera sobre la que está sentado se caiga y le deje en ridículo.
Updike escribió sobre ese mismo libro: “Es una de las pocas novelas que he leído en la que los personajes, en plena lucha por su vida, se resfrían, como la gente.”
La última obra maestra de Vargas Llosa fue La fiesta del chivo (2000), un thriller político ambientado en los últimos años de la cruel y caótica dictadura de Rafael Trujillo en la República Dominicana. Uno de los personajes centrales es Urania Cabral, una mujer cuyo padre fue una destacada figura de la oposición, y a través de ella el libro adquiere un centro humano y se convierte en una fluida meditación sobre la familia, la memoria y la identidad.
Para alguien tan interesado en la historia y la investigación, Vargas Llosa hablaba a menudo de los elementos irracionales de la escritura de ficción. “Las novelas que más me han fascinado son las que me han llegado menos por los canales del intelecto o de la razón que hechizándome”, dijo a The Paris Review en 1990. “Estan son historias capaces de aniquilar completamente mis capacidades críticas de tal forma que me quedo ahí, en suspenso”.
Un Nobel que amó el cine

Lo vio como la gran aventura de su vida: dirigir una película.
Mario Vargas Llosa, el gigante de las letras latinoamericanas y Premio Nobel de Literatura, quien falleció a los 89 años, no se quedó con las ganas de jugar al cineasta.
En 1976, el novelista peruano aceptó codirigir la adaptación de uno de sus propios libros, el humorístico Pantaleón y las Visitadoras (publicado tres años antes), al lado de José María Gutiérrez Santos.El caótico rodaje tuvo lugar en República Dominicana, con un Vargas Llosa sin saber siquiera cómo agarrar una cámara de cine.
Lejos de su hábitat (una máquina de escribir), se la pasó improvisando y exprimiendo su energía al máximo para un resultado que siempre deploró.
“Aprendí muchas cosas, pero la más importante fue que nunca sería cineasta, ni remotamente”, admitió años después, refiriéndose a su versión audiovisual del solado peruano que crea un servicio de trabajadoras sexuales en la selva.En 1999, para suerte del narrador, se estrenaría otra Pantaleón y las Visitadoras, ahora dirigida por Francisco Lombardi, con mejor suerte, que haría olvidar a muchos aquella primera y fallida versión.
De cineasta tuvo poco, pero “Varguitas”, cultivó una estrecha relación con el séptimo arte, ya sea como mero cinéfilo (amaba los westerns y filmes policiales) o como generador de obra adaptada para la pantalla, aunque ya sin involucrarse directamente.La primera vez que su prosa llegó al cine fue con una producción mexicana: Los Cachorros (1973), de Jorge Fons y estelarizada por José Alonso como el hombre a quien un ataque de un perro deja secuelas de por vida.Sus historias también cobraron forma de series, la más reciente de ellas mexicana, Travesuras de la Niña Mala (2022), sobre un hombre atrapado obsesionado con una mujer tan fascinante como tóxica.Si lo más natural fue que las pantallas latinoamericanas abrazaran la fuerza de sus potentes historias, también hubo casos que trascendieron fronteras hasta industrias inesperadas.En 1990, Keanu Reeves protagonizó Tune In Tomorrow, adaptación de “La Tía Julia y el Escribidor”, donde Vargas Llosa ficcionaliza un romance que tuvo con su tía Julia Urquidi.Y en 1987 se estrenó en la Unión Soviética Yaguar, versión eslava de su aclamada novela “La Ciudad y los Perros”.Piedra de Toque, columna periodística que escribió por años (y que se publicó en REFORMA), también fue testigo de la vena de Vargas Llosa de crítico cinematográfico.En esos textos, lo mismo se refería al cine de Kathryn Bigelow que a clásicos de Luis Buñuel, Akira Kurosawa o Luchino ViscontiPor el prestigio que suponía contar con su nombre, los festivales de cine de San Sebastián y Huelva lo integraron a sus jurados en alguna edición.El cine, con Vargas Llosa, era cosa de familia: su primo es el realizador Luis Llosa (Anaconda), quien adaptó para el cine su novela “La Fiesta del Chivo” en 2005, y su sobrina, Claudia Llosa, nominada al Óscar por la Teta Asustada.
Algunas adaptaciones:
-Travesuras de la Niña Mala (2022)
-La Fiesta del Chivo (2005)-Pantaleón y las Visitadoras (1999)-Tune In Tomorrow (1990)-La Ciudad y los Perros (1985)-Los Cachorros (1973)
5 libros que marcaron la carrera de Mario Vargas Llosa

Durante más de sesenta años de carrera literaria, Mario Vargas Llosa desarrolló obras donde abordó temas como el autoritarismo, los conflictos sociales, las libertades individuales y las pasiones humanas, lo que le otorgó un lugar destacado entre las figuras principales del Boom latinoamericano.
Aquí 5 libros que muestran los diferentes tipos de narración que tenía el escritor:





Lo último de Vargas Llosa: ‘Le dedico mi silencio’

¿Para qué lo habría llamado ese miembro de la élite intelectual del Perú, José Durand Flores? Le habían dado el recado en la pulpería de su amigo Collau, que era también un quiosco de revistas y periódicos, y él llamó a su vez pero nadie contestó el teléfono. Collau le dijo que el aviso lo había recibido su hija Mariquita, de pocos años, y que quizás no había entendido los números; ya volverían a telefonear. Entonces comenzaron a perturbar a Toño esos animalitos obscenos que, decía él, lo perseguían desde su más tierna infancia.
¿Para qué lo había llamado? No lo conocía personalmente, pero Toño Azpilcueta sabía quién era José Durand Flores. Un escritor reconocido, es decir, alguien a quien Toño admiraba y detestaba a la vez pues estaba allá arriba y era mencionado con los adjetivos de «ilustre letrado» y «célebre crítico», los acostumbrados elogios que tan fácilmente se ganaban los intelectuales que en este país pertenecían a eso que Toño Azpilcueta denominaba «la élite». ¿Qué había hecho hasta ahora ese personaje? Había vivido en México, por supuesto, y nada menos que Alfonso Reyes, ensayista, poeta, erudito, diplomático y director del Colegio de México, le había prologado su célebre antología Ocaso de sirenas, esplendor de manatíes, que le editaron allá. Se decía que era un experto en el Inca Garcilaso de la Vega, cuya biblioteca había alcanzado a reproducir en su casa o en algún archivo universitario. Era bastante, por supuesto, pero tampoco mucho, y, a fin de cuentas, casi nada. Volvió a llamar y tampoco le contestaron. Ahora, ellos, los roedores, estaban ahí y seguían moviéndose por todo su cuerpo, como cada vez que se sentía excitado, nervioso o impaciente.
Toño Azpilcueta había pedido en la Biblioteca Nacional del centro de Lima que compraran los libros de José Durand Flores, y aunque la señorita que lo atendió le dijo que sí, que lo harían, nunca llegaron a adquirirlos, de modo que Toño sabía que se trataba de un académico importante, pero ignoraba por qué. Estaba familiarizado con su nombre por una rareza que traicionaba o desmentía sus gustos foráneos. Todos los sábados, en el diario La Prensa, sacaba un artículo en el que hablaba bien de la música criolla y hasta de cantantes, guitarristas y cajoneadores como el Caitro Soto, acompañante de Chabuca Granda, lo que a Toño, por supuesto, le hacía sentir algo de simpatía por él. En cambio, por los intelectuales exquisitos que despreciaban a los músicos criollos, a quienes nunca se referían ni para elogiarlos ni para crucificarlos, sentía una enorme antipatía -que se fueran al infierno-.
Toño Azpilcueta era un erudito en la música criolla -toda ella, la costeña, la serrana y hasta la amazónica-, a la que había dedicado su vida. El único reconocimiento que había obtenido, dinero no, por descontado, era haberse convertido, sobre todo desde la muerte del profesor Morones, el gran puneño, en el mejor conocedor de música peruana que existía en el país. A su maestro lo había conocido cuando estaba aún en el colegio de La Salle, poco después de que su padre, un inmigrante italiano de apellido vasco, hubiera alquilado una casita en La Perla, donde Toño había vivido y crecido. Después de la muerte del profesor Morones, él se convirtió en el «intelectual» que más sabía (y más escribía) sobre la música y los bailes que componían el folclore nacional. Estudió en San Marcos y había obtenido su título de bachiller con una tesis sobre el vals peruano que dirigió el mismo Hermógenes A. Morones -Toño había descubierto que esa «A» con un puntito escondía el nombre de Artajerjes-, de quien fue ayudante y discípulo dilecto. En cierta forma, Toño también había sido el continuador de sus estudios y averiguaciones sobre las músicas y los bailes regionales.
En el tercer año, el profesor Morones lo dejó dictar algunas clases y todo el mundo esperaba en San Marcos que, cuando su maestro se jubilara, Toño Azpilcueta heredara su cátedra. Él también lo creía así. Por eso, cuando terminó los cinco años de estudios en la Facultad de Letras, siguió investigando para escribir una tesis doctoral que se titularía Los pregones de Lima, y que, naturalmente, estaría dedicada a su maestro, el doctor Hermógenes A. Morones.
Leyendo a los cronistas de la colonia, Toño descubrió que los llamados «pregoneros» solían cantar en vez de decir las noticias y órdenes municipales, de modo que éstas llegaban a los ciudadanos acompañadas con música verbal. Y, con la ayuda de la señora Rosa Mercedes Ayarza, la gran especialista en música peruana, supo que los «pregones» eran los ruidos más antiguos de la ciudad, pues así anunciaban los vendedores callejeros los «rosquetes», el «bizcocho de Guatemala», los «reyes frescos», el «bonito», la «cojinova» y los «pejerreyes». Ésos eran los sonidos más antiguos de las calles de Lima. Y no se diga los de la «causera», el «frutero», la «picaronera», la «tamalera» y hasta la «tisanera».
Pensaba en eso y se inflamaba hasta las lágrimas. Las vetas más profundas de la nacionalidad peruana, ese sentimiento de pertenecer a una comunidad a la que unían unos mismos decretos y noticias, estaban impregnadas de música y cantos populares. Ésa iba a ser la nota reveladora de una tesis que había avanzado en multitud de fichas y cuadernos, todos guardados con celo en una maletita, hasta el día en que el profesor Morones se jubiló y con cara de duelo le informó que San Marcos había decidido, en vez de nombrarlo a él para sucederlo, clausurar la cátedra dedicada al folclore nacional peruano. Se trataba de un curso voluntario y cada año, de forma inexplicable, inaudita, tenía menos inscritos de la Facultad de Letras. La falta de alumnos sentenciaba su triste final.
El colerón que se llevó Toño Azpilcueta cuando supo que nunca sería profesor en San Marcos fue de tal grado que estuvo a punto de romper en mil pedazos cada ficha y cada cuaderno que almacenaba en su maleta. Felizmente no lo hizo, pero sí abandonó por completo su proyecto de tesis y la fantasía de una carrera académica. Sólo le quedó el consuelo de haberse convertido en un gran especialista en la música y los bailes populares, o, como él decía, en el «intelectual proletario» del folclore. ¿Por qué sabía tanto de música peruana Toño Azpilcueta? No había nadie en sus ancestros que hubiera sido cantante, guitarrista ni mucho menos bailarín. Su padre, un emigrante de algún pueblecito italiano, estuvo empleado en los ferrocarriles de la sierra del centro, se había pasado la vida viajando, y su madre había sido una señora que entraba y salía de los hospitales tratándose de muchos males. Murió en algún punto incierto de su infancia, y el recuerdo que de ella guardaba venía más de las fotografías que su padre le había mostrado que de experiencias vividas. No, no había antecedentes en su familia. Él comenzó solito, a los quince años, a escribir artículos sobre el folclore nacional cuando entendió que debía traducir en palabras las emociones que le producían los acordes de Felipe Pinglo y los otros cantantes de música criolla. Tuvo bastante éxito, por lo demás. El primer artículo lo mandó a alguna de las revistas de vida efímera que salían en los años cincuenta. Lo tituló «Mi Perú» porque trataba, precisamente, de la casita de Felipe Pinglo Alva, en Cinco Esquinas, que había visitado con un cuaderno en mano que llenó de notas. Por ese texto le pagaron diez soles, que le hicieron creer que se había convertido en el mejor conocedor y escritor sobre música y bailes populares peruanos. El dinero se lo gastó de inmediato, sumado con otros ahorros, en discos. Era lo que hacía con cada solcito que llegaba a sus manos, invertirlo en música, y así su discoteca no tardó en hacerse famosa en toda Lima. Las radios y los diarios empezaron a pedirle discos prestados, pero, como rara vez se los devolvían, tuvo que volverse un amarrete. Después dejaron de molestarlo cuando cambió su valiosa colección por materiales para hacerse una casita en Villa El Salvador. No importaba, se dijo, la música la seguía llevando en la sangre y en la memoria, y eso era suficiente para escribir sus artículos y perpetuar el linaje intelectual del célebre puneño Hermógenes A. Morones, que en paz descanse.
Su pasión era intelectual, única y exclusivamente. Toño no era guitarrista ni cantante, y ni siquiera bailarín. Pasaba muchos apuros de joven con eso de no saber bailar. A veces, sobre todo en las peñas o tertulias a las que iba siempre con un cuadernito de notas en el bolsillo del terno, algunas señoras lo sacaban y él, mal que mal, daba unos pasitos con el vals, que era más bien sencillo, pero nunca con las marineras, los huainitos o esos bailes norteños, los tonderos piuranos o las polcas. No coordinaba, los pies se le enredaban; incluso se cayó alguna vez -un papelón-, y por eso prefirió cultivar la mala fama de no saber bailar. Permanecía sentado, hundido en la música, observando cómo hombres y mujeres muy distintos, venidos de toda Lima, se fundían en un abrazo fraterno que, estaba seguro, confirmaba sus más profundas intuiciones.
Aunque los intelectuales peruanos que ostentaban cátedras universitarias o publicaban en editoriales prestigiosas lo despreciaran o ni siquiera supieran de su existencia, Toño no se sentía menos que ellos. Puede que no supiera mucho de historia universal ni estuviera al tanto de las modas filosóficas francesas, pero se sabía la música y la letra de todas las marineras, pasillos y huainitos. Había escrito multitud de artículos en Mi Perú, La Música Peruana, Folklore Nacional, ese repertorio de publicaciones que llegaban sólo al segundo o tercer número y que luego desaparecían, a menudo sin haberle pagado lo poco que le debían. Un «intelectual proletario», qué remedio. Puede que no despertara el respeto y ni siquiera el interés de intelectuales como José Durand Flores (¿para qué lo estaría buscando?), pero sí el de los propios cantantes o guitarristas interesados en ser conocidos y promovidos, algo que Toño Azpilcueta se había pasado años haciendo, como testimoniaban los cientos de recortes que almacenaba en la misma maleta donde se enmohecían las notas de su tesis. En algunos de esos artículos quedaba la memoria de las peñas criollas que, como La Palizada y La Tremenda Peña, dos locales que estaban en el puente del Ejército, allá en Miraflores, habían desaparecido. Menos mal que Toño había sido testigo de esas tertulias. Frecuentaba todas las de Lima desde muy joven. Empezó con quince, cuando todavía era casi un niño, y las evocaba para que no se olvidara la importante función que habían cumplido. En ocasiones algún periodista que quería escribir una crónica de Lima lo buscaba, y entonces él lo citaba en el Bransa de la plaza de Armas para tomar desayuno. Ése era su único vicio, los desayunos del Bransa, que a veces tenía que costear pidiéndole plata prestada a su esposa Matilde.
Sus ingresos reales los obtenía dando clases de Dibujo y Música en el colegio del Pilar, de monjitas, en Jesús María. Le pagaban poco pero educaban gratis a sus dos hijas, Azucena y María, de diez y doce años. Llevaba allí ya varios años y, aunque no le gustaba enseñar Dibujo, la mayor parte del tiempo lo dedicaba a la música, y por supuesto a la música criolla, con la que cumplía esa labor pedagógica fundamental que era inculcar el amor por las tradiciones peruanas. El único problema eran las enormes distancias de Lima. El colegio del Pilar estaba muy lejos de su barrio, lo que significaba que él y sus dos hijas tenían que tomar dos colectivos para llegar allí cada día; más de una hora de viaje, si no había huelgas de por medio.
A su mujer la había conocido poco antes de que ambos construyeran su casita en ese descampado enorme que por aquellos días era Villa El Salvador. Quién hubiera dicho entonces que esa barriada vería llegar a grupos de senderistas queriendo desplazar a los líderes del sector para controlar a los habitantes. Incluso a los líderes izquierdistas, como María Elena Moyano, una mujer valiente que sólo hacía un par de meses, después de denunciar la arbitrariedad y el fanatismo de los senderistas, había sido asesinada de la forma más brutal en uno de los locales del barrio. Desde que llegaron a la zona, Matilde se había ganado la vida como lavandera y zurcidora de camisas, pantalones, vestidos y toda clase de ropas, un oficio que le reportaba los centavitos que les permitían comer. La unión con Toño, mal que bien, funcionaba, si no para tener una vida intensa, al menos sí para subsistir. Habían tenido sus momentos buenos, sobre todo al inicio, cuando Toño creyó que podría compartir con ella su pasión por la música. La había enamorado enviándole acrósticos en los que plagiaba los versos más ardientes de sus valsecitos preferidos, y llegó a pensar que esas palabras que brotaban de lo más profundo de la sensibilidad popular habían doblegado su corazón. Muy pronto, sin embargo, se dio cuenta de que ella no vibraba como él con los acordes de las guitarras, ni se le entrecortaba el aliento cuando Felipe Pinglo Alva cantaba con su voz de terciopelo esas estrofas que hablaban de amargos sufrimientos debidos a amores mal recompensados. Convencido de que ella, en lugar de estremecerse con la música y fantasear con vidas mejores y más fraternas, se aburría, dejó de llevarla a las peñas y tertulias, y con los años empezó a hacer su vida solo, sin contarle siquiera qué hacía ni a dónde iba los fines de semana. Eran unas salidas generalmente castas, en las que se dedicaba sólo a conversar, a oír música criolla, a descubrir nuevas voces y nuevos guitarristas -todo lo anotaba con detalle en sus libretas-, y a seguir admirando a los bailarines y sus figuras alocadas. Ya no tomaba como antaño, sobre todo ahora que había cumplido cincuenta años y el alcohol le destrozaba el estómago. Apenas una mulita de pisco o -gran salvajada- de cañazo. En esos ambientes, Toño sentía ejercer su autoridad porque normalmente sabía más que los otros y, cuando le formulaban preguntas, se hacía un silencio como si las respuestas que daba fueran la voz de un catedrático en una universidad. Puede que no hubiera publicado ningún libro y que sus esmerados artículos apenas despertaran la curiosidad de unos pocos, nunca de los insignes letrados, pero en esas casonas oscuras decoradas con láminas de tapadas limeñas y réplicas de balcones, donde se palpaba el verdadero Perú, su aroma más puro y auténtico, nadie gozaba de mayor prestigio que él.
Cuando necesitaba levantarse el ánimo se decía a sí mismo que terminaría el libro sobre los pregones de Lima y se graduaría de doctor, y seguramente encontraría una editorial que quisiera pagarle la edición. Ese pensamiento -que repetía a veces como una especie de mantra- le subía la moral. Había salido a caminar por las terrosas calles de Villa El Salvador y ya veía de lejos su casa y, frente a ella, la fonda y el quiosco de periódicos de su compadre Collau. Cuando avanzó unos cincuenta metros más divisó a Mariquita, la hija mayor de los Collau, que venía a su encuentro.
-¿Qué pasa, mi amor? -dijo Toño, dándole un beso en la mejilla.
-Lo llaman por teléfono otra vez -respondió Mariquita-. El mismo señor que llamó ayer.
-¿El doctor José Durand Flores? -dijo él, echándose a correr para que no fuera a cortarse la llamada antes de que llegara a la pulpería de Collau.
-Es más difícil encontrarlo a usted que al presidente de la República -dijo una voz confianzuda en el teléfono-. Hablo con el señor Toño Azpilcueta, ¿no es cierto?
-El mismo -confirmó Toño en el aparato-. El doctor Durand Flores, ¿no? Siento mucho que no me encontrara ayer. Lo llamé, pero creo que Mariquita, la hijita de un amigo, tomó mal el número. ¿En qué puedo servirlo?
-Apuesto que no ha oído hablar nunca de Lalo Molfino -contestó la voz en el auricular-. ¿Me equivoco?
-No, no… ¿Lalo Molfino, me dijo?
-Es el mejor guitarrista del Perú y acaso del mundo -exclamó con seguridad el doctor José Durand Flores. Tenía una voz firme, compulsiva-. Llamo para invitarlo esta noche a una tertulia donde Lalo Molfino tocará. No deje de venir. ¿Tiene en qué apuntar la dirección? Será en Bajo el Puente, cerca de la Plaza de Acho. ¿Está libre?
-Sí, sí, por supuesto -respondió Toño, intrigado y sorprendido de que algún músico, supuestamente tan talentoso, escapara a su radar-. Lalo Molfino… No, nunca lo he oído. Iré con todo gusto. Dígame la dirección, por favor. ¿A eso de las nueve, entonces, esta noche?
Toño Azpilcueta decidió ir, más interesado en conocer al doctor Durand Flores que al tal Lalo Molfino, sin imaginar que esa invitación le revelaría una verdad que hasta entonces sólo intuía.
Perú despide a su Nobel

Perú amaneció este lunes con las banderas a media asta en señal de duelo nacional en honor al Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, fallecido el domingo en Lima a los 89 años, mientras que a la puerta de su casa la gente ha acudido para depositar flores.
Los restos del autor de obras consagradas de la literatura universal, como Conversación en La Catedral, La guerra del fin del mundo y La fiesta del Chivo, son velados en privado, por deseo expreso del autor, y serán incinerados.
El Comité del Premio Nobel recordó este lunes que lo galardonó con el Nobel en 2010 “por su cartografía de las estructuras de poder y sus imágenes mordaces de la resistencia, la revuelta y la derrota del individuo”.”En la década de 1960, la literatura latinoamericana experimentó un rápido período de desarrollo que ha llegado a ser llamado el Boom, y Vargas Llosa estuvo en el corazón de esta explosión”, destacó la Academia Sueca.
La presidenta peruana, Dina Boluarte, vestida con un traje negro, se apersonó al velorio en la vivienda de la familia Vargas Llosa para dar el pésame a nombre del Gobierno.
La Mandataria fue recibida en la puerta del edificio por el hijo mayor del escritor, Álvaro Vargas Llosa. Un largo abrazo precedió el ingreso, rodeados de la seguridad presidencial y periodistas.”No tengo otra cosa que decir que Perú ha perdido a uno de sus mejores hombres, y nosotros a un ser infinitamente querido al que vamos a echar de menos”, declaró el hijo del autor.
La familia no indicó la hora ni las causas del deceso, pero el escritor tenía su salud resquebrajada desde que volvió a la capital peruana en 2024 tras dejar Madrid.
Al velorio privado llegaron familiares y amigos. Una media docena de arreglos con flores blancas fueron dejados en el edificio ubicado en el barrio bohemio de Barranco.
La noche del domingo, algunos admiradores se habían acercado al edificio, llevando sus obras en la mano.
“(Vargas Llosa) es un ejemplo que muestra que uno puede vivir haciendo lo que más le apasiona, y en su caso ha sido la literatura”, resaltó David Marreros, un artista plástico de 30 años.
El pesar era evidente en Gustavo Ruiz, un filósofo, quien se secaba algunas lágrimas, “porque para mí fue un referente muy importante que decía que la literatura le había salvado la vida”.
La bandera de Perú lucía a media asta en municipios, cuarteles militares y policiales e instituciones públicas en acatamiento del duelo nacional decretado por el gobierno para este lunes.
En Lima, las librerías abrieron colocando en primer plano en sus vitrinas las obras de Vargas Llosa, las cuales ofrecían con descuentos.
En el Colegio Militar Leoncio Prado, donde Vargas Llosa estudió y se ambienta la novela La ciudad y los perros, los cadetes rindieron homenaje formando filas humanas con las iniciales del Nobel: MVLL.
En los últimos meses, el autor vivió en Lima casi retirado tras una prolífica carrera que lo llevó a la cúspide de las letras hispanas.
Escritor universal a partir de la compleja realidad peruana, Vargas Llosa fue el último representante vivo del llamado Boom latinoamericano junto con otros grandes como el colombiano Gabriel García Márquez, el argentino Julio Cortázar o el mexicano Carlos Fuentes.
Su universalidad quedó patente con su incorporación a la Academia Francesa en 2023.
Nacido en la sureña ciudad peruana de Arequipa el 28 de marzo de 1936 en una familia de clase media, fue educado por su madre y sus abuelos maternos en Cochabamba, Bolivia, y luego en Perú.
Tras sus estudios en la Academia Militar de Lima obtuvo una licenciatura en Letras y dio sus primeros pasos en el periodismo.
Se instaló en 1959 en París, donde se casó con su tía política Julia Urquidi, 10 años mayor que él, y quien inspiraría más tarde La Tía Julia y el escribidor, y ejerció varias profesiones: traductor, profesor de español y periodista de la Agence France-Presse.
Años después, rompió con Urquidi y se casó con su prima hermana y sobrina de su exmujer, Patricia Llosa, con quien tuvo tres hijos, Álvaro, Gonzalo y Morgana, y 50 años de relación.
Vargas Llosa se divorció de Patricia tras iniciar en 2015, con casi 80 años, un romance con una conocida personalidad del mundo madrileño, Isabel Preysler, expareja del cantante Julio Iglesias. En 2022 anunciaron su separación.